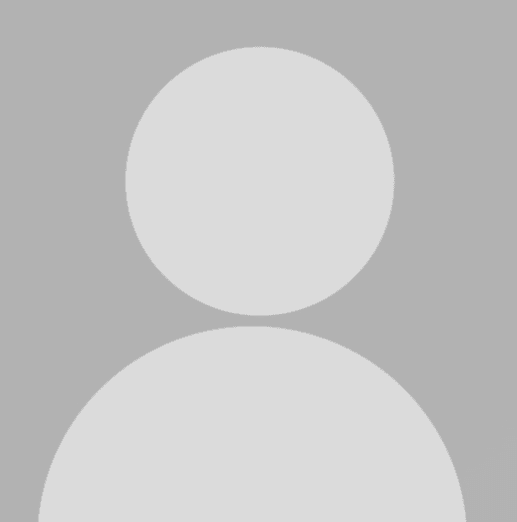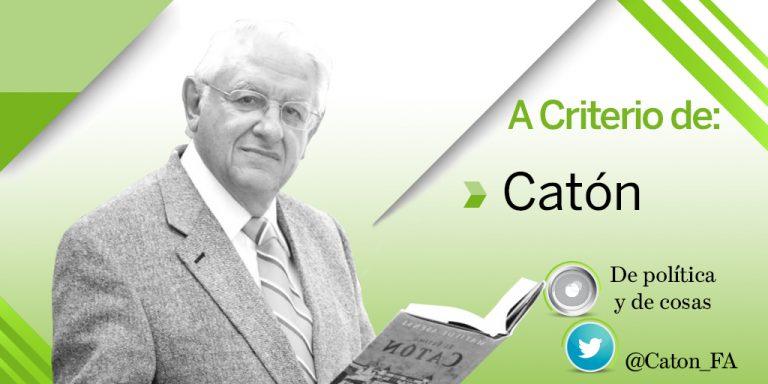¿Sabías, sobrino, que una vez fui seminarista? No te asombres. Tengo mis pintas de jacobino, es cierto, y arrisco las narices cuando percibo tufo clerical, pero en el fondo soy católico a machamartillo, y si me apuras un poco hasta preconciliar, de los de inciensos y latines, como Chesterton, Bernanos o Claudel, y también -perdona la inmodestia- como mi abuela Liberata. He sido muchas cosas, Armando querido.
Aprendiz de todo y oficial de nada. En eso no me distingo de mi prójimo: todos somos aprendices de la vida. Así, no te extrañe que haya sido seminarista. Permíteme, sin embargo, una precisión: lo fui sin estar en un seminario. Hay quienes piensan que iba yo para cura, o que lo fui en un tiempo. No sé si sea por mi modo de hablar cuando peroro, o por mi traza, pero me dicen que parezco presbítero. Una vez un travieso señor le dijo a una meserita que me atendiera bien, pues era sacerdote. Ella me tomó la mano y me la besó. Al bromista eso lo divirtió mucho, y a mí me apenó más. Nunca estuve en un seminario, claro. No me siento a gusto en lugares donde no hay mujeres, que son la mejor mitad de Dios. Fui seminarista solamente un día. Más bien una noche.
Deja te cuento, como dicen ahora. Era yo muy joven, tendría 18 años, y en la Alameda conocí a una muchachita más o menos de mi edad. Linda la niña. Morenita, pequeña, dulce en el habla (después supe que también dulce en el beso), modosita. Era chacha de servicio. Quiero decir criada, sirvienta, fámula, mucama. Por eso era también humilde. La cortejé y se sintió halagada, pues era yo estudiante, no repartidor de botica o peón de albañil como los de su condición. Le pedí que fuera mi novia -si me llamas cabrón no me sentiré ofendido-, y ella me dijo que sí y me dio las gracias. ¿Crees? Yo la besaba y la acariciaba con pasión, y ella me lo permitía con mansedumbre.
Cuando en la mejor tradición, o peor, de los tenorios de arrabal le pedí una prueba de su amor -llámame otra vez cabrón- me contestó: “Llévame a donde quieras, Felipe”. A un motel no la podía llevar por varias causas. La primera, porque en aquel tiempo no había moteles en mi ciudad. Me ahorro los demás motivos, como el cura que no le tocó las campanas al obispo primeramente porque no había campanas.
En los hoteles no admitían parejitas. No tenía yo automóvil, y en mi casa había gente siempre. Lo de la prueba de amor, pues, hubo de posponerse indefinidamente. Un día ella me dijo bajando la mirada: “Mañana mis patrones van a salir de viaje. Estaré sola en la casa”. Arreglado Matamoros. Pero había otro problema: el barrio era muy bravo. En las esquinas se juntaban las pandillas, que consideraban que las mujeres que ahí vivían eran de su exclusiva propiedad. Por eso al final de nuestras citas ella me pedía que la dejara unas cuadras antes de llegar a su calle. Me decía: “Si nos ven juntos te golpean”. ¿Cómo hacer para llegar a su casa? Entonces me hice seminarista.
Tenía un amigo en el seminario, y le pedí que me prestara su sotana. Le dije que iba a salir en una obra de teatro. Ataviado con ella entré en el barrio. Los pandilleros me veían con curiosidad, pero me dejaban pasar. Uno de ellos hasta me saludó quitándose la gorra: “Buenas noches, padre”. “Todavía no lo soy -le dije con tono de humildad-. Estoy en el seminario”. Se disculpó respetuoso: “Perdone”. ¡Cómo se sorprendió la muchachita al verme con ese atuendo sacerdotal! Se echó a reír, gozosa; sólo paró de reírse cuando la tomé en mis brazos sin esperar ya más. Y como dijo Lorca: yo me quité la sotana; ella se quitó el vestido. Lo demás del relato, Armando, lo dejo a tu imaginación. La tienes de sobra, para tu desgracia. FIN.