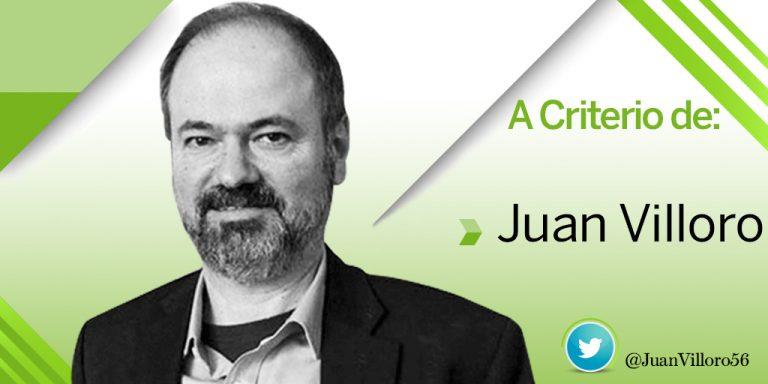“¡Joven Juan!”, gritó un hombre desde una banca en el Parque de los Venados. No lo reconocí y tuvo que explicar que hace mucho me vendió una Biblia. Me sorprendió que me reconociera después de tanto tiempo y precisó que también habíamos conversado en un banco donde los dos aguardábamos turno para ser atendidos. Tampoco tenía registro de ese encuentro, lo cual me hizo sentir doblemente en falta. Me dispuse a comprarle otra Biblia, pero él había cambiado de trabajo.
Entonces reparé en la drástica disminución de ese comercio. Durante años fue común que alguien tocaba el timbre de la casa para ofrecer la palabra de Dios. La transacción dependía menos de la fe que de la simpatía o la capacidad de persuasión del vendedor. Por temor al “qué dirán”, la mayoría de la gente aseguraba disponer del libro sagrado.
En los años sesenta, en las ventanas que daban a la calle se colocaban leyendas que decían: “Este hogar es católico” o “Cristianismo sí, comunismo no”. El vendedor enfrentaba a personas que ya tenían una Biblia o fingían tenerla (comprar una significaba reconocer que vivían en la simulación). Un hereje era mejor cliente: nadie conoce mejor un dogma que quien desea refutarlo. Los agnósticos, los ateos, los librepensadores y los simples desinteresados quedaban fuera del comercio. Las Biblias vendidas a domicilio apelaban a los indecisos.
No creo que su venta haya disminuido a causa de internet porque el Libro tenía un valor de talismán. Leerlo resultaba menos importante que poseerlo. Desde una repisa, el contundente volumen acumulaba polvo por una causa meritoria.
En el Parque de los Venados el hombre me informó que ahora vendía trofeos y añadió que su tienda estaba cerca de ahí. Insistía en llamarme “joven Juan”, como si hubiera sido amigo o empleado de mis padres. De un modo vago, sentí una deuda pendiente con él, así fuera la de no reconocerlo. No tenía nada que hacer y acepté seguirlo hasta su pequeño negocio, donde una vidriera era animada por veinte copas plateadas y doradas.
“Vinieron a pedir otras de bronce”, el muchacho que atendía el mostrador dijo a su jefe. Entonces me dio la noticia que justifica este artículo: “El bronce se vende más que el oro y la plata”.
Obviamente, ningún trofeo era de esos materiales, pero un baño metálico así lo sugería. Los precios diferían, pero no mucho. Una copa de primer lugar debía ser más cara que la del segundo; sin embargo, la variación era simbólica.
Vi trofeos para méritos específicos (el tenista a punto de lanzar un saque as, el retorcido bailarín, la pluma de ave del poeta, el ciudadano ejemplar, con un traje una talla más chica) y otros para triunfos genéricos (la copa sin más adorno que las asas orejonas, los laureles de la gloria, el incomparable número uno).
En la lógica de las premiaciones el bronce sólo tiene sentido si también existen el oro y la plata. Se lo dije al vendedor y comentó con aire reflexivo: “Yo creía lo mismo, pero ya ve cómo es la gente”.
Aunque no estoy en condiciones de saber si lo mismo sucede en otros negocios de ese tipo, me pareció curioso vivir en una ciudad donde se reparten tantos terceros lugares.
En uno de los estantes distinguí una Biblia. El hombre advirtió mi curiosidad y dijo: “Ésa la compré yo antes de ser vendedor, la tengo ahí de recuerdo”. Era una especie de trofeo. Rendía testimonio de las horas inagotables dedicadas a leerlo o de las oportunidades perdidas para hacerlo. Un libro es un símbolo de la soledad necesaria para escribirlo o comprenderlo; sin embargo, su presencia nunca entristece; acompaña de un modo abstracto.
Creí entender que si principalmente se vendían trofeos de bronce era porque no estaban destinados a ser concedidos en ceremonias, sino a decorar una repisa. La gente se los daba a sí misma, como una presea posible, que acaso el destino llegaría a justificar; sin ser del todo merecida, se podía aspirar a ella, como un anhelo difuso o un regalo de los Santos Inocentes.
En un acto de justicia, los compradores no se asignaban un burdo primer lugar; paliaban el simulacro; lo hacían llevadero al adquirir un matizado tercer premio.
Alguna vez aquel hombre me había vendido una Biblia. Ocupaba en mi librero un espacio semejante al de la copa de bronce que no has hecho nada para merecer pero a la que aún aspiras.
Cuestión de fe.
Juan Villoro
Agencia Reforma