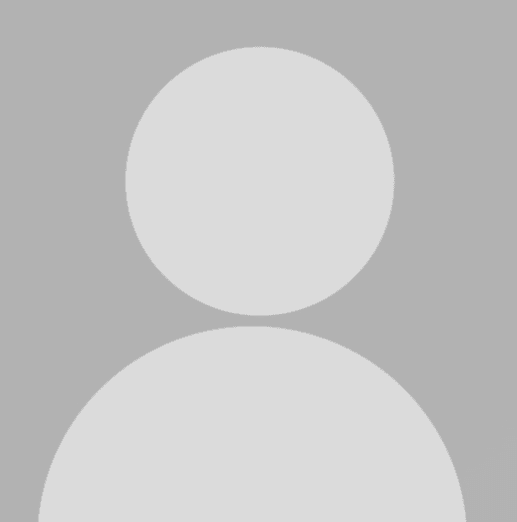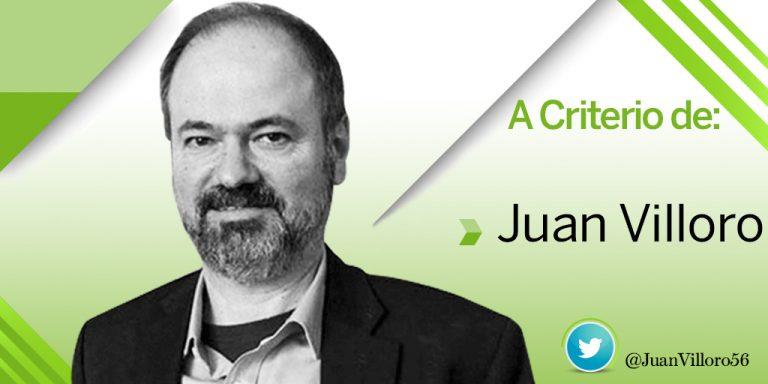Los gatos se domesticaron a sí mismos para conservar su independencia. En vez de seguir la ruta de otros felinos, obligados a cazar gallinas a deshoras, descubrieron que se vive mejor en humana compañía, pero no aceptaron otra subordinación que la de recibir su puntual dosis de croquetas.
Desde hace una década Capuchino es el amo de mi casa. Carece de otro pedigrí que el pelambre blanco y beige que define su nombre, aunque en esa especie altiva cualquiera puede ser aristogato.
Cuando estoy fuera de casa ocupa mis espacios. Lo sé por los pelos que deja en el sillón de mi escritorio o en la esquina del sofá que uso para leer. En alguna ocasión, se apoderó del teclado de la computadora y debutó en el obsesivo género de la autoficción, llenando una página con el número siete y rematándola con signos de admiración. Shakespeare informa en Romeo y Julieta que los gatos tienen nueve vidas. Por lo visto, la cultura inglesa es más rica que la nuestra. Aquí la austeridad quitó dos vidas a los gatos. Capuchino proclamó su identidad por escrito con el número siete y a modo de firma colocó un ocho, al que sólo le faltó una cola para servir de autorretrato.
Una función esencial de las mascotas consiste en ser nuestros testigos. En momentos de soledad o depresión, su mirada cómplice nos recuerda que aún estamos en el mundo.
Capuchino no me necesita en forma evidente, pero protesta cuando me ausento demasiado tiempo. Aunque ha manifestado su despecho orinando algún libro, por lo general se limita a mostrarse huraño. Se queja de mi alejamiento castigándome con el suyo. Después de unos días, vuelve a acostarse a mi lado con un satisfactorio ronroneo y lame mi mano con su lengua rasposa.
Suele maullar para que le abra puertas y ventanas. Si hay partido de futbol, no soporta quedar fuera del cuarto donde la tele está encendida. Y si alguien llega con una cámara, aguarda el momento de entrometerse en el video o la fotografía.
Su control del territorio lo vuelve insoportable para otros gatos. Mi hija rescató a una gata que había sido mordida y no estaba dispuesta a volver a serlo. Capuchino trató de someterla y el resultado fue una nube de pelos en el aire y los aullidos de “patria espeluznante” que López Velarde consagró en un poema. Consulté a tres veterinarios para conocer métodos de coexistencia pacífica entre gatos y todos dijeron lo mismo: “El problema no son ellos, sino tú: debes dejar que se peleen”. La disputa pertenece al orden natural, pero no al signo de Libra. Incapaz de tolerar los pleitos, establecí regiones separadas. Durante tres años la casa tuvo dos Coreas: Capuchino reinaba en la del Sur e Izzy en la del Norte.
La gata disponía de una ventana que daba a la calle. En las tardes se asomaba a ver a los paseantes que se aficionaron a ella al grado de dejarle mensajes en el buzón.
Como la vida en dos Coreas no podía tener futuro, acudí al más urgente remedio de mi especie: mi madre ya tenía seis mascotas, pero adoptó a Izzy.
Capuchino reinó en soledad hasta que descubrió una huella en el jardín. Como Robinson, decidió que el destino le había mandado un magnífico esclavo. El nuevo inquilino era un Gigante del Pirineo, perro del tamaño de un oso mediano, con pacífica disposición para cuidar ovejas. Desde el primer momento, el paciente Lars se sometió al arduo afecto de Capuchino.
El Gigante llegó con pedigrí literario, pues fue criado por Xavier Velasco, que explica los misterios y las tribulaciones de esa raza con la pericia de quien cuenta la Comedia humana de Balzac.
Capuchino ha perfeccionado su maullido hasta casi pronunciar mi nombre. Una de sus manías consiste en mantener lleno su plato de croquetas. Aunque sólo come unas cuantas, le gusta que el plato esté colmado como una optimista muestra de abundancia. Sólo bebe agua en movimiento, costumbre heredada de sus bisabuelos los tigres. Me llama desde el fregadero para que le abra la llave, versión doméstica de un río.
Durante una década he sido alguien que vive con un gato. Digo su nombre, y aunque no conteste, advierto su presencia.
Se aconseja que los perros tengan apodos cortos para que entiendan órdenes. Con los gatos la cosa es diferente. Ya Eliot señaló la dificultad de bautizarlos. Las cuatro sílabas de Capuchino no sirven para llamarle la atención y confirman su temperamento: nunca me hará caso.